Columnas
Libros
Una apasionante intriga histórica
GLORIA LORA SERRANO
PROFESORA TITULAR DE HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA
En las primeras horas del 12 de diciembre de 1474 falleció en el alcázar de Madrid y prácticamente solo Enrique IV. Al día siguiente, su hermanastra, la princesa Isabel, se proclamó en Segovia reina de Castilla sin esperar siquiera a que su esposo, Fernando de Aragón, estuviera presente. Pero las circunstancias apremiaban puesto que el difunto monarca, un juguete roto en manos de la nobleza, había dejado una hija de su segundo matrimonio llamada Juana, a la que había reconocido como tal. Pese a ello, los miembros de los grandes clanes nobiliarios no la habían aceptado como princesa de Asturias pues afirmaban que, en realidad, era la hija de un antiguo valido del rey, don Beltrán de la Cueva, de ahí el infamante apodo con el que se la conoció, la Beltraneja.
La guerra que se desató a comienzos de 1475 entre los que defendían sus derechos al trono, pocos pero muy poderosos, y los que sostenían a Isabel y Fernando como reyes de Castilla se sustanció en marzo de 1476 con la victoria de Fernando en Toro, pero no fue hasta la firma del Tratado de Alcazobas, de septiembre de 1479, cuando los futuros Reyes Católicos cerraron definitivamente el conflicto sucesorio. A partir de entonces se inició uno de los períodos más apasionantes de la historia de España en general y de Castilla en particular, una época con muchas luces, en la que se logró la ansiada unidad territorial tras las conquistas del reino de Granada y del de Navarra y los castellanos protagonizaron la gran gesta del Descubrimiento; sin embargo, también hubo sombras, las hambres y pestes que tantos muertos produjeron, o las derivadas de la política religiosa de los monarcas hacia sus súbditos judíos y mudéjares, aunque aquella fue fruto de la intensa piedad de la reina y en ese contexto debe enmarcarse. Doce años después del emblemático año de 1492, Isabel I dictó su testamento en el que dispuso que si su hija y heredera, doña Juana, estuviera ausente, o no pudiera o no quisiera ejercer sus funciones, las mismas serían asumidas por su esposo a quien definió como «el mejor rey de España».
José Calvo Poyato
El rey regente.
Harper Collins, 608
págs., 2024
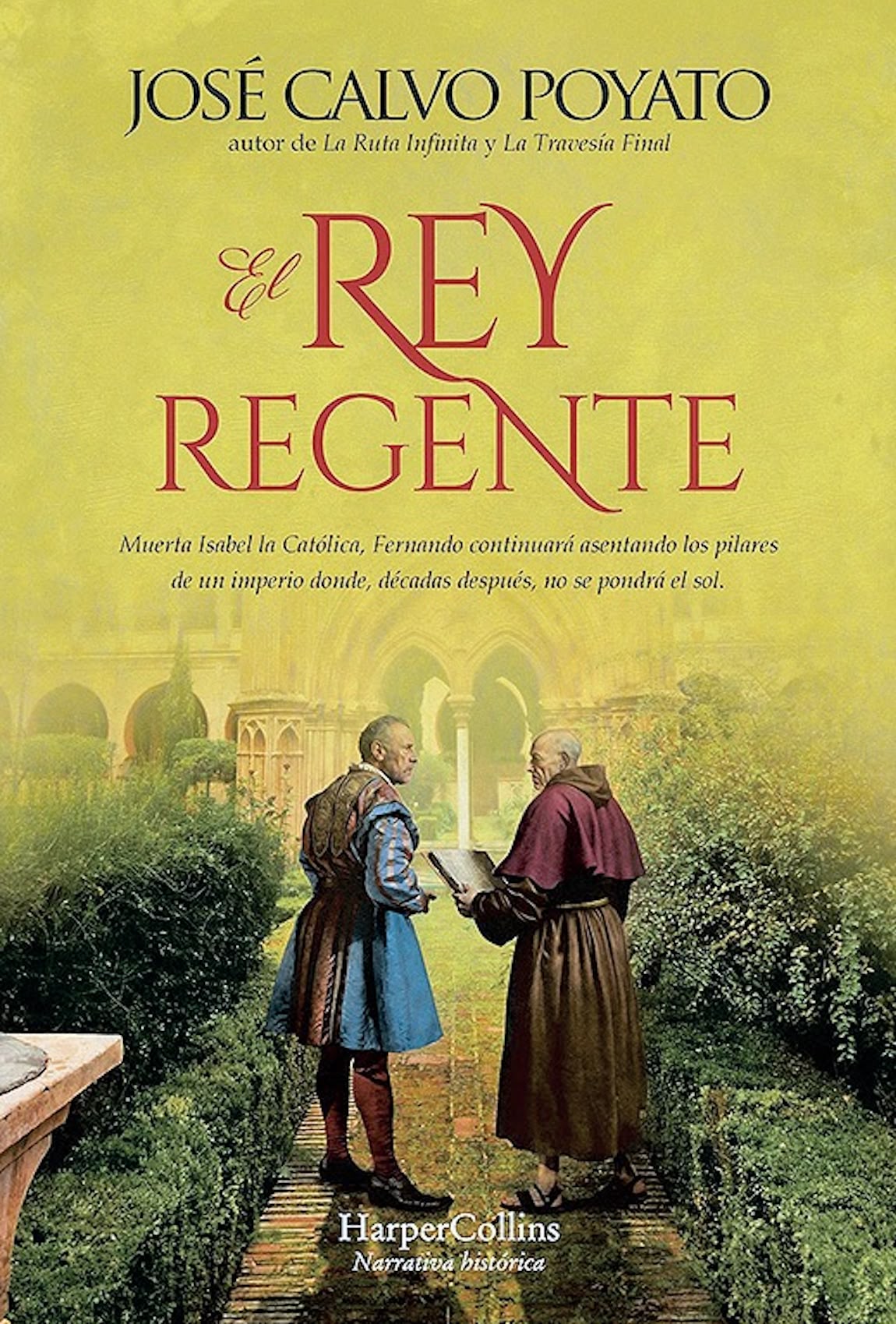
En su última novela, El Rey Regente, el profesor José Calvo Poyato nos traza una genial semblanza de Fernando V de Castilla y II de Aragón en los años que median entre 1504 y 1516, fecha de su muerte en Madrigalejo, un pequeño lugar de Extremadura. Y naturalmente del paisaje y del paisanaje de aquella España enlutada por la muerte de su gran reina y estupefacta ante la situación política que se vivía por la conducta de su hija y sucesora, Juana I de Castilla, la motejada como Loca. Combinando hechos reales y ficción, y con un cuidado lenguaje de la época, perfectamente comprensible para el lector que ‘escucha’ a los protagonistas, la narración tiene un hilo conductor que le mantiene en vilo desde la primera hasta la última página: la búsqueda del posible testamento de Enrique IV porque, de descubrirse, su contenido podría cambiar la historia de Castilla. En realidad, el asunto había preocupado profundamente a Isabel y Fernando y por ello, tras enviudar, pidió a Francisco Jiménez de Cisneros que tratara de encontrarlo. El arzobispo, consciente de la trascendencia de la cuestión, encargó la misión a uno de sus más fieles servidores, Rodrigo de la Cuesta, un antiguo estudiante más aficionado a meterse en trifulcas que a los libros y contumaz mujeriego, pero con muy sólidos principios morales, como correspondía a un hidalgo español.
Fernado el Católico. Museo de Historia del Arte de Viena

De este modo, por las páginas de la novela desfilan emperadores, papas, reyes y reinas, cuerdas, casquivanas o seductoras, como fueron Isabel I, Juana de Avís y Germana de Foix. Cardenales de una extraordinaria valía, destacando sobre todos a Jiménez de Cisneros, que profesó una lealtad absoluta a la Corona, pese a los resquemores que, en algunos momentos, le suscitó la conducta de don Fernando, tan afanado en lograr descendencia de su segunda esposa recurriendo a los más pintorescos remedios, que a punto estuvieron de acabar con su vida. Arzobispos y obispos que tuvieron un gran papel en el gobierno del reino, nobles de probada lealtad, entre ellos Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, y otros que hicieron de la traición su norma de conducta, como el duque de Nájera.
Descubridores y conquistadores que pululaban por la Sevilla del Renacimiento o por las bulliciosas ciudades portuguesas, luchando por el control de las rutas marítimas, comerciantes burgaleses o de Medina del Campo, monjes jerónimos y curas ladinos… Cultas y recatadas damas, entre ellas Beatriz Galindo, la Latina, y su cuñada Luisa de Retamares, monjas que adquirieron una notable influencia en la corte, como la Beata de Piedrahita… Y, como es natural, las gentes del común, como la recia caporal Margarita Torres que, pese a su condición de mujer guiaba rebaños y ¡entendía de latines y de Historia!, y mujeres de la vida, como la dulce Ginesa… En fin, un retrato fiel, también divertido, de una sociedad inigualable.
Las aventuras y desventuras de Rodrigo de la Cuesta por viejas ciudades de la nueva España que crearon los Reyes Católicos, como Burgos, Alcalá, Toledo o Sevilla, despiertan el interés y las emociones del lector, incluso del más versado en la historia del momento. Y esto es una de las muchas cualidades de esta novela histórica en la que se narran escrupulosamente los grandes acontecimientos que jalonaron aquel difícil y apasionante período de la historia peninsular y europea como fue el del tránsito de la Edad Media al de la Modernidad. No podría ser de otro modo, si se recuerda que estamos ante “uno de los autores que mejor nos traslada a épocas pasadas” (Onda Cero), “un referente de la novela histórica española” (El Periódico) y “Un gran historiador. Un excelente novelista” (J.J. Armas Marcelo).
Para acceder al contenido completo es necesario realizar la suscripción
