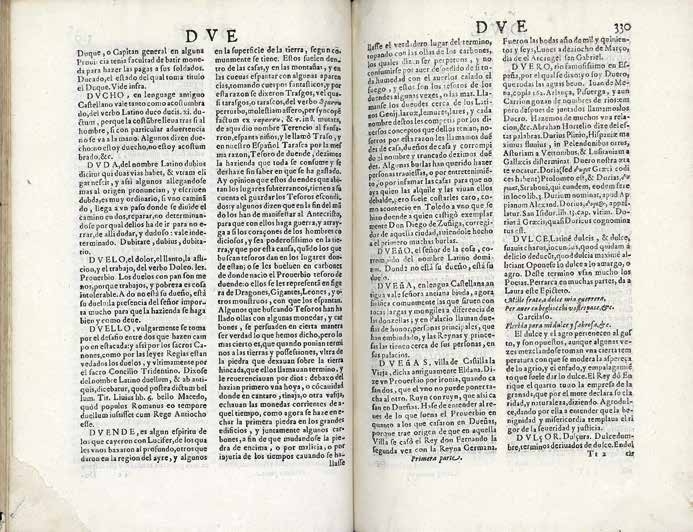Si las etimologías conforman, como quería Jorge Luis Borges, un género literario, las del duende o, mejor, el relato de las derivas etimológicas que los diversos duendes hispánicos han ido confeccionando, con sus recovecos de misterio policiaco, ocultación y golpes de efecto, debería figurar en alguna antología. Lo serio de la disciplina lingüística no contradice lo, en ocasiones, fantasioso de sus vericuetos; el rigor científico de los filólogos cede espacio a la leyenda. Y es que la evolución de las palabras tiene, además de su curso razonable, rectilíneo y severo, de deudos, lenguas muertas y rica heredad, de saltos semánticos, metátesis y cruces dialectales, otra vereda casi independiente, un camino de ronda sinuoso, vital, poético.
“Escasas disciplinas habrá —escribió el escritor porteño— de mayor interés que la etimología; ello se debe a las imprevisibles transformaciones del sentido primitivo de las palabras, a lo largo del tiempo. Dadas tales transformaciones, que pueden lindar con lo paradójico, de nada o de muy poco nos servirá para la aclaración de un concepto el origen de una palabra”.
Es así y no lo es. La fascinación por la génesis y la evolución histórica de los vocablos resulta tan poderosa que se alimenta tanto de descubrimientos en apariencia incuestionables como de antes espejismos. Es lo que sucede con algunas propuestas que recuperan explicaciones ya desechadas en el campo de la especulación flamenca o improvisan otras de arábigo fulgor. Así, términos que no pueden ser sino de moderna creación, pasan a suponerse inyecciones medievales, injustamente borradas.
Los duendes hispánicos son, desde sus propias y a ratos fabulosas etimologías, literarios. El tradicional y mitológico del folclor castellano e hispano, los protolorquianos (tanto los que caracteriza en dos precisas frases Felipe Pedrell, los que Agustín López Macías, Galerín documenta durante quince años como los que estereotipan los hermanos Álvarez Quintero) y, por último, el que debemos a la imaginación, ayudada de préstamos, de García Lorca.
Precisamente a la lengua árabe recurría en 1732 el Diccionario de Autoridades, un tanto ciego ante la propia fuente de la que bebía, para ofrecer su etimología de la palabra, justo como los jondistas de nuevo cuño: “Especie de trasgo o demonio, que por infestar frecuentemente las casas, se llama así. Puede derivarse este nombre de la palabra Duar, que en Arábigo vale lo mismo que Casa”.
En 1844 el Diccionario académico cambia el étimo, aunque apenas el sentido, haciendo que duende provenga de duendo y, por ende, del antiguo céltico doñeet, “doméstico, casero”, y también manso, familiar, domesticado, tal como se usa en “oveja duenda” o “paloma duenda”.
COVARRUBIAS. Ningún nuevo cambio hasta 1970, año en que los lexicógrafos de la Real deciden que hay que volver muy hacia atrás, hacerle caso a un pionero y proclamar que el nombre procede de “duen de casa, dueño de la casa”. Era lo que Sebastián de Covarrubias (1G11), en su hermosa (cuándo no) definición había anotado y Corominas y Pascual, en su Diccionario etimológico, comentado no sin retranca: “Autoridades, después de reproducir la base semántica de la etimología de Covarrubias, sale con la infeliz idea de derivar del árabe duar 'casa’”.